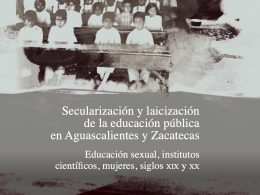Texto de la conferencia del Presidente de Europa Laica en el Centro Unesco de Madrid.
Esta es la segunda ocasión que se me brinda para hablar públicamente sobre el franquismo. En la primera, sin embargo, hace ya muchos años, el tema se abordaba desde una óptica muy diferente: la vida cotidiana bajo el Régimen, contemplada a través de la narrativa de posguerra.
Hoy se trata de presentar un enfoque directamente político, centrado, sobre todo, en el binomio franquismo = religión. Pero ahora, como entonces, debo decir que no es una temática que aborde con placer. Se trata de un periodo triste y sombrío de nuestra historia, que estamos obligados a conocer y a no olvidar, por dos razones básicas:
1) Superar definitivamente los fuertes atavismos de la dictadura que todavía perviven en nuestra interminable “transición”.
2) Hacer justicia a quienes lucharon contra la brutal represión franquista y/o a quienes fueron víctimas de la misma.
Para abordar la temática que ahora nos ocupa, es preciso intentar un análisis, aunque sea muy somero, para delimitar qué es exactamente el franquismo, cuáles son sus rasgos definitorios.
Y la primera dificultad que se nos presenta, atendiendo a los intelectuales, sociólogos e historiadores que se han ocupado del tema, es el ingente número de argumentaciones vertidas en una polémica todavía no resuelta: ¿es realmente la dictadura franquista un régimen fascista? O, dicho de otra manera, ¿es el fascismo el modelo político que mejor nos permite observar y comprender este periodo histórico?
He vuelto a repasar, preparando mi exposición, algunas opiniones relativamente recientes, como las de José Félix Tezanos, Torres del Moral, Raúl Modoro, Salvador Giner, José Casanova, Alfonso Botti… Y digo “algunas”, y no necesariamente las más relevantes o las más significativas, que, en su conjunto, esgrimen el abanico argumentativo completo sobre si nos encontramos o no ante un régimen que podamos definir como fascista.
Ciertamente, el tema es tan complejo que no voy a intentar zanjar aquí esa discusión. Los argumentos son muchos, su mera exposición llevaría mucho más tiempo del que parece aceptable en una exposición oral, y el objetivo de esta intervención es otro. Pero sí me gustaría recordar dónde se inserta históricamente el surgimiento de un régimen de este tipo, que tiene ya sus precedentes.
Debemos remontarnos para ello a la liquidación del Antiguo Régimen, que en Francia se produce a finales del siglo XVIII, y que conlleva dos efectos sin retroceso:
1) El poder económico pasa definitivamente a manos de la burguesía, que desplaza en este orden al clero y a la nobleza.
2) La burguesía también se hace con el poder político, ya de manera incuestionable desde la Revolución de 1848.
Es a partir de este proceso, en Francia y en otras áreas fuertemente industrializadas de Europa, cuando el siglo XIX nos permite observar el advenimiento de dictaduras de una burguesía que se ha vuelto reaccionaria y conservadora y cuya finalidad es asegurar la opresión del proletariado y conjurar el peligro que para ella supone el fuerte grado de organización alcanzado por los movimientos obreros.
A este proceso, que en Francia arranca desde el Consulado de Napoleón Bonaparte, poniendo punto final al alcance de la Revolución de 1789, podemos denominarlo “bonapartismo” político.
No obstante, el “bonapartismo”, como autoritarismo o dictadura de una burguesía adinerada, antes enemiga de la aristocracia y de la monarquía, y ahora a la defensiva ante un pueblo que reclama su disfrute de las conquistas revolucionarias, conoce, al menos en Francia, dos fases netamente diferenciadas:
1) Todavía Napoleón I puede ser visto desde una doble óptica: la del auténtico liquidador del Antiguo Régimen o la del autoritarismo que pone punto final a la revolución.
2) El golpe de estado interno de Napoleón III, en el seno de la República surgida de la Revolución de 1848, no deja ya lugar a estas ambigüedades. Con el II Imperio, se instaura un tipo de dictadura de la burguesía que prefigura, en sus rasgos políticos esenciales, lo que serán los fascismos del siglo XX, con el objetivo central de ahogar o destruir los intentos revolucionarios del movimiento obrero.
Recordemos que, precisamente, 1848 es la fecha de publicación del Manifiesto del Partido Comunista. Carlos Marx, por su parte, sin utilizar el término “fascista”, que aún no está acuñado, describe magistralmente, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, los rasgos definitorios de este segundo “bonapartismo” como dictadura de la burguesía, rasgos que, de manera exacerbada, encontraremos en el fascismo y en el nazismo del siglo XX.
Pues bien, en el caso de España, pese al tímido liberalismo de la Constitución de 1812, pese a 1868 y al efímero paso de la Primera República, la revolución burguesa nunca llegó a realizarse: no lo hizo en el plano económico y, mucho menos, en el plano político.
Las fuerzas insurgentes que se levantan en 1936 contra la II República lo hacen en una España todavía eminentemente agraria, donde el poder económico está fundamentalmente en manos de las oligarquías terrateniente y financiera (clero y nobleza, con escasa presencia de la burguesía adinerada) y donde el sector industrial juega un papel poco importante.
Pese a ello, como lo demuestra el Bienio Constitucional de la II República y el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, el movimiento obrero y campesino, así como el conjunto de las fuerzas políticas de carácter progresista han alcanzado un altísimo grado de organización y de movilización que aterra a las mencionadas oligarquías.
Es obvio, pues, que la intención de base de los grupos que apoyan la insurgencia no es (al menos, no con un gran peso) el establecimiento de una dictadura de la burguesía de corte fascista, tal y como estas se inspiran en el segundo “bonapartismo”. Antes bien, se pretende la regresión a etapas prerrepublicanas y prerrevolucionarias.
Pero, por otra parte, el grado de organización del movimiento obrero y campesino en España impulsa medidas políticas inspiradas en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler.
Sería, pues, de utilidad examinar la concurrencia de las distintas familias políticas que integran el franquismo para valorar el peso específico que el proyecto político de inspiración fascista tiene en el Régimen, desde el alzamiento y la guerra civil hasta la muerte del dictador.
En los regímenes vigentes entonces en Italia (desde 1922) y en Alemania (desde 1933), se pretende conjurar el peligro que supone el triunfo de la revolución bolchevique y neutralizar los intentos revolucionarios del proletariado, en países que ya poseen un alto grado de industrialización. Y ello se hace a través de un discurso que pretendidamente supera el capitalismo y el comunismo, con una fuerte movilización de masas fanatizadas, en el seno de un Estado totalitario de partido único, que controla no sólo la esfera pública sino también todos los movimientos del individuo y de la sociedad en la esfera privada.
Tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán se van a basar en ese corporativismo paternalista que neutraliza por completo a la clase obrera. Y, al mismo tiempo, van a integrar a aquellas fuerzas procedentes del Antiguo Régimen que puedan brindarle un apoyo significativo. En el caso de Italia, Mussolini establece el Estado Vaticano y los poderes temporales del Papa, que se habían perdido con Pío IX. En el caso de Alemania, Hitler cuanta con dos religiones que lo sostienen en su llegada al poder: la religión luterana y la religión católica. Como sabéis, el Cardenal Pacelli, más tarde Pío XII, firma el Concordato de 1933 que confiere una gran cantidad de prerrogativas a la Iglesia Católica.
En este sentido, se cuenta con el precedente del primer “bonapartismo”, cuando Napoleón Bonaparte, con el Concordato de 1801 (todavía hoy vigente en los tres departamentos de Alsacia y Mosela), devuelve a la Iglesia la mayor parte de los privilegios perdidos con la liquidación del Antiguo Régimen. Y, como ocurre entonces, allí donde el triunfo de la revolución burguesa ya no tiene retroceso, la Iglesia apuesta por la nueva tiranía de la burguesía conservadora. Pío XI y Pío XII son y serán, respectivamente, para una memoria histórica que no falsifique la realidad innegable, los papas del fascismo y el nazismo.
Aun así, siempre hubo una serie de fricciones, tanto en el régimen italiano como en el alemán, con la Iglesia, que, pese a sus privilegios, no ve colmadas sus ansias de que los obispos participen directamente en las decisiones políticas.
El caso de España contiene importantes elementos diferenciadores. En primer lugar, porque el Régimen franquista no se instaura como producto de un movimiento de masas que llegue al poder a través de unas elecciones, para después eliminar la democracia, sino que surge y se legitima como “los vencedores” de una guerra civil. El Frente Popular crea un peligro inminente de revolución que pone en guardia a todos los sectores conservadores de la sociedad española, la oligarquía terrateniente, la oligarquía financiera y luego las diferentes familias políticas reaccionarias. Pero estas familias apuestan por proyectos políticos divergentes.
Desde el inicio de la guerra civil y hasta el final de la segunda guerra mundial, en 1945, la única fuerza claramente asimilable al fascio italiano la constituyen los falangistas. El fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, proclama desde el principio que su organización nace para defender y rendir homenaje a la memoria de su padre. El teórico del corporativismo sindical es, fundamentalmente, Ramiro Ledesma, fundador de las J.O.N.S. Sin embargo, hay grandes contradicciones en el proyecto político de los falangistas: junto a un programa de reforma agraria y de modernización industrial (claro está, sin liberalismo político y sin ideas ilustradas), se alimenta la nostalgia de la España creada por los Reyes Católicos, los ecos trasnochados del Imperio y las apelaciones a un sistema político que se remonta al siglo XVI, con toda la parafernalia como el yugo y las flechas, junto con el amor a una indumentaria similar a la fascista (aquí la camisa es azul), la organización paramilitar y la constante apelación al lenguaje de los puños y las pistolas.
La segunda familia con un papel importante en el seno de las fuerzas insurgentes la constituyen los carlistas. El carlismo, claro está, es una fuerza antidemocrática, pero su proyecto político nada tiene que ver con el fascismo. Se trata de retroceder hacia una monarquía tradicional, opuesta tanto a la monarquía parlamentaria (al estilo de Isabel II) como a la monarquía absoluta (al estilo de Fernando VII). En efecto, en la monarquía tradicional anhelada por los carlistas el poder del rey está limitado por la tradición y los fueros, por una parte, y por Dios por la otra. Todo poder emana de Dios, y, por lo tanto, el monarca debe ser un siervo fiel a sus dictámenes.
La tercera familia política del Régimen son los monárquicos alfonsistas, que apoyan el alzamiento militar contra la república con la intención de restaurar la monarquía borbónica.
Finalmente, podríamos considerar a los militares, cuya obsesión parece ser la unidad de España
El fascismo está, pues, lejos de ser el punto de encuentro de las grandes familias políticas que se levantan contra la República. La ideología común, el elemento realmente integrador de las fuerzas insurgentes, es el catolicismo. Y ello confiere a la Iglesia Católica española el auténtico protagonismo de lo que se conoce como “Alzamiento”. No son el fascismo ni el nacionalsindicalismo los proyectos políticos que mejor nos permiten comprender el entramado del Régimen, sino, precisamente, el nacionalcatolicismo, que en las diferentes etapas de la dictadura franquista concede una mayor o menor relevancia a cada una de las grandes familias políticas antes mencionadas.
Dios, la Patria, la Nación como indisociable de Dios y de la Iglesia, es el punto de encuentro utilizado por Franco para asegurarse durante 40 años su poder personal.
Al producirse el golpe militar de 1936 y, como consecuencia del mismo, el inicio de la guerra civil, las fuerzas que integran lo que será el régimen franquista se mueven en el contexto de una Europa prebélica, donde ya se ha encendido la mecha de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalcatolicismo apuesta, pues, por la amistad con las potencias del Eje, de manera que el fascismo de corte falangista es la expresión privilegiada de los grupos insurgentes.
La guerra civil, conviene no olvidarlo, se legitima como una Cruzada, con la bendición de la Conferencia Episcopal Española y el beneplácito del Vaticano. Pese a su papel privilegiado en estos momentos, el decreto de unificación en un partido único (Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.), que integra a falangistas y carlistas junto con la derecha monárquica y antirrepublicana, resta fuerzas al nacionalsindicalismo. Por otra parte, el papel que juega en España este partido único es muy distinto al que sus homólogos juegan en Italia y en Alemania. Franco se apoya más directamente en la Iglesia y en los militares para contrapesar el poder político de las distintas tendencias agrupadas en el partido, en beneficio de su poder personal, que llega a ser incuestionable.
No obstante, la intervención de los camisas negras italianos en la contienda, los bombardeos de la aviación alemana, la parafernalia fascista y, finalmente, el envío de la División Azul para reforzar el frente ruso, convierten a la España de Franco, durante la guerra civil y durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en un claro satélite del Eje.
Los primeros signos de distanciamiento se producen ya en 1942, con la destitución de Serrano Súñer y con la declaración de España como país “no beligerante”. Este distanciamiento se hace más profundo desde 1944, cuando las muestras de derrota de las potencias del Eje parecen ya innegables. La España franquista pasa de ser un “país no beligerante” a ser un “país neutral”.
Desde el punto de vista de lo que fue la vida de los españoles una vez acabada la guerra civil, el desmantelamiento de la parafernalia fascista tardará muchos años en producirse, pero la familia política integrada por los falangistas ya huele a inconveniente y a derrota.
A partir de este momento, si bien el partido único nunca había tenido el control de un proyecto político totalitario, FET DE LAS JONS queda relegado al papel subsidiario de control social y de intercambio de privilegios (en lo sucesivo se hablará del “Movimiento”). La gran beneficiada es, una vez más, la Iglesia Católica, que con el pacto alcanzado en 1941 reafirma su férreo monopolio sobre la moral, la conciencia y la vida privada de todos y cada uno de los españoles.
Sin embargo, este cambio de maquillaje como “país neutral” no es aceptado en el ámbito internacional en 1945, y España entra en un periodo de aislamiento político y económico que se prolonga hasta la década de los cincuenta.
Ciertamente, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial abre numerosas expectativas:
Los vencidos en la contienda civil, los familiares de los innumerables represaliados y los republicanos en el exilio albergan la esperanza de una intervención de las potencias aliadas que acabe con la dictadura. Por su parte, desde dentro del Régimen, los monárquicos alfonsistas ven llegado el momento de la restauración y la subida al trono de Juan de Borbón.
Franco muestra una vez más su habilidad para aferrarse al poder hasta el final de su vida. A partir del pacto de 1941 con la Conferencia Episcopal, la dictadura franquista ha alcanzado su propia autodefinición como “un reino tradicional y católico”, donde el general Franco, “Caudillo de España por la gracia de Dios”, gobierna como regente vitalicio con el poder de un monarca absoluto.
El profundo oscurantismo de la autarquía de los años 40 parece evocar los anhelos decimonónicos de cavernícolas como Marcelino Menéndez y Pelayo (Ver su Historia de los heterodoxos españoles), con un nacionalcatolicismo sin fisuras.
No obstante, tanto las presiones internas de la burguesía industrial (fundamentalmente catalana), que aspira a mayores beneficios, como la de los monárquicos que han visto frustradas sus pretensiones a corto plazo obligan al Régimen a buscar una cierta apertura internacional en la década de los cincuenta.
Y en esta nueva etapa de la dictadura franquista, la Iglesia Católica será, una vez más, la gran protagonista y la gran beneficiada. El Estado Vaticano, creado por Benito Mussolini en 1929, y el Papa Pío XII (a quien, por cierto, nadie pide cuentas por sus responsabilidades en la guerra mundial) se convierten en uno de los dos grandes polos de la nueva apertura. Con el Concordato de 1953, por el que se sustituye el pacto de 1941, se consolida la religión católica como la única religión de España y se consagra el monopolio sin fisuras de la Iglesia en materia de enseñanza, de ética, de moral y de control de la vida pública y privada de los españoles. Se instaura un clero castrense presente en todos los cuarteles, capellanías en cárceles y hospitales, obispos con capacidad de ejercer su censura directa sobre maestros y profesores y sobre cualquier manual de enseñanza que se publique (muchos de los aquí reunidos tenemos edad suficiente para que haya caído alguna vez en nuestras manos la Enciclopedia Álvarez).
El otro polo de la apertura internacional de 1953 lo constituyen los acuerdos con los Estados Unidos para la instalación de bases militares en España (en Torrejón, en Zaragoza, en Morón, en Rota). Este pacto se suscribe a cambio de prácticamente nada (la leche en polvo que se distribuye en las escuelas), salvo el reconocimiento internacional del Régimen como algo ya no estigmatizado.
Se ha de tener en cuenta que estamos en plena “guerra fría”, y los Estados Unidos, internamente, están embarcados en la “caza de brujas” lanzada por el senador McCarthy, represaliando a intelectuales, escritores, cineastas y profesionales de todo tipo susceptibles de ser acusados de “actividades antiamericanas”.
La España de Franco ya no es vista como una dictadura fascista (pese a que la parafernalia interna continúa sin ser desmantelada), sino, más bien, como algo asimilable a las dictaduras anticomunistas y bananeras que los EE.UU. promueven en toda América Latina. Aquí, sin embargo, el entramado dictatorial ya está consolidado, y no se necesita la intervención de la CIA. Por otra parte, por su enclave geopolítico y su valor estratégico como llave entre el Atlántico y el Mediterráneo, este es uno de los baluartes más golosos para el creciente imperialismo norteamericano.
De este modo, atenazados entre los Estados y Unidos y el Estado Vaticano, que legitiman internacionalmente el Régimen franquista ya completamente anquilosado, los españoles hemos tenido que continuar sufriendo la feroz opresión de la dictadura, desde 1953 hasta la muerte de Franco.
El final de la autarquía produce, sin embargo, cambios inevitables en la composición de la economía y de la sociedad española. Junto a las tradicionales oligarquías terrateniente y financiera, ha llegado a desarrollarse una fuerte burguesía industrial (sobre todo en Cataluña y en el País Vasco), y se ha pasado a un mercantilismo ya no tan proteccionista como el de las primeras fases.
Al final de la década de los cincuenta y a principios de los sesenta, entra en juego una nueva familia política, hasta el momento ausente. Se trata, de nuevo, de una carta jugada por la Iglesia Católica, que en todas las etapas de la dictadura es la verdadera protagonista y la más beneficiada: me refiero a los tecnócratas del Opus Dei, que ocuparán los principales ministerios relativos a los aspectos económicos. Y Franco, como siempre, conserva su habilidad para dar primacía a la familia política que mejor le convenga para mantener su poder personal, relegando, sin liquidarlas, a un segundo plano a las restantes.
La figura principal en la economía de los años sesenta es, como sabéis, Laureano López Rodó. El discurso desarrollista cambia ahora por completo: si en las etapas anteriores el Régimen se autodeclaraba tanto anticapitalista como anticomunista (bien en la versión fascista de estas oposiciones o en la versión de retorno al Antiguo Régimen y a las oligarquías tradicionales), ahora se habla de un capitalismo sin liberalismo, de un capitalismo sin democracia (porque son elementos que permiten la reorganización del movimiento obrero y la “desintegración social”).
Como recordáis muchos de los aquí presentes, en los años sesenta, desde las filas de los tecnócratas de Opus Dei, se teoriza sobre la diferencia entre el liberalismo económico y el liberalismo político, ensalzando el primero y demonizando el segundo.
Los cambios económicos conllevan, sin embargo, cambios sociales impredecibles. Pese a la total ausencia de democracia, fenómenos como la afluencia turística europea o la movilidad conseguida gracias a la proliferación del Seat 600 hacen que muchos españoles comiencen a salir de ese letargo intelectual y moral provocado por décadas de aislamiento, de desinformación y de oscurantismo, vislumbrando lo que significa diferentes maneras de vivir y de ser ciudadano, de hablar con libertad y de atravesar fronteras.
Por lo demás, en los años sesenta se produce un giro en la política internacional de la Iglesia Católica, que por primera vez sorprende en fuera de juego al dictador y socava el nacionalcatolicismo (según este lo concibe) como entendimiento sin fisuras entre el Régimen y la Iglesia. Me refiero, claro está, al Concilio Vaticano II.
A la muerte de Pío XII, la Iglesia se ve obligada a lavarse la cara y maquillarse ante las fuertes implicaciones directas de este Papa en los designios de represión o, llegado el caso, de exterminio de cualquier ser humano no católico o, al menos, no cristiano, apoyándose en feroces regímenes totalitarios y en crueles dictaduras como la española.
Ahora la Iglesia, en el ámbito mundial y en el Occidente anticomunista y cristiano, se ve obligada a competir con otras religiones, y no siempre en situación de monopolio o de franca mayoría en las potencias líderes del llamado “mundo libre”. Ya no puede reclamar un trato respetuoso en Estados Unidos, en Inglaterra, en la laica Francia, mientras en países dictatoriales como España se sustenta en regímenes políticos que reprimen con rudeza a las restantes religiones. Por su parte, los Estados Unidos tampoco ven con buenos ojos que sus países satélites repriman las confesiones protestantes (es decir, a quienes pueden ser correligionarios de su Presidente).
El Concilio Vaticano II introduce, pues, haciéndola suya, la antigua noción protestante de “libertad religiosa”. Pero no nos equivoquemos: la “libertad religiosa” en nada es una noción asimilable a la “libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones” que proclaman la Declaración Universal de 1948 y el Convenio Europeo de 1950.
La tímida ley franquista de libertad religiosa de 1964 tiene una nula repercusión en las vidas de la mayoría de los españoles, que siguen siendo vigilados y controlados desde los obispados y las parroquias. Es, simplemente, una ley que pone fin a las persecuciones contra los protestantes y otros grupos minoritarios y les permite la libertad de culto. El conjunto de la población española no encuadrado en una de estas toleradas religiones minoritarias sigue siendo obligadamente católico (y necesariamente “buen católico”, según el certificado del párroco correspondiente, para ejercer determinadas funciones públicas como el magisterio). Y esta situación se prolonga hasta la Constitución de 1978, trece años después de concluido el Concilio iniciado por Juan XXIII, el Papa santurrón de los curas de guitarrita, de teólogos como el señor Tamayo y de “obispos seglares” como el señor Peces-Barba. Para quienes realmente aspiraban a las cotas mínimas de libertad de conciencia enunciadas en el Declaración Universal, Juan XXIII aparece más bien como el más astuto y el más hipócrita entre los Papas del siglo XX.
A la muerte del dictador, con la toma de posesión del Rey jurando defender “hasta la última gota de sangre” los principios que inspiraron el “Movimiento”, el periodo constitucional se abre con tres grandes chantajes políticos que convierten la situación actual en una auténtica prolongación de la dictadura franquista:
1) La indiscutible permanencia de España como baluarte y satélite militar de los Estados Unidos, cuya culminación se realiza durante el primer gobierno socialista, con la fraudulenta elección entre OTAN o bases americanas.
2) La propia Monarquía, que convierte finalmente en vencedores tardíos a los antiguos monárquicos alfonsistas, entre las familias políticas del Régimen.
3) El mantenimiento de la Iglesia Católica como fáctica religión oficial del Estado, bajo la forma de un criptoconfesionalismo, con la revisión y actualización del Concordato de 1953.
Dado el título y el objetivo de esta exposición, es con el despliegue de este tercer punto (o este tercer chantaje) con el que quisiera concluirla.
Con el Acuerdo Base entre el Estado Español y la Santa Sede de 1976, en un momento preconstitucional, comienza esta actualización concordataria. El Acuerdo de 1976 introduce, fundamentalmente, tres cosas:
1) La noción, aceptada sin crítica alguna por el Estado, de “libertad religiosa”, tal como esta emana directamente del Concilio Vaticano II.
2) La renuncia, por parte del Estado (y esto a cambio de nada), a participar directamente en la designación de obispos, que sin embargo siguen siendo autoridades civiles o militares.
3) El compromiso de sustituir por nuevos contenidos los restantes artículos de Concordato de 1953, cosa que se hará con los Acuerdos de 1979, ya negociados antes de que se apruebe la Constitución:
-Asuntos económicos.
-Asuntos jurídicos.
-Enseñanza y asuntos culturales.
-Atención religiosa a las fuerzas armadas.
El Concordato de 1953 no ha sido, pues, abrogado jamás. La estructura que determina la relación Iglesia – Estado permanece incólume, y lo que en realidad se ha hecho es sustituir en diferentes fases los viejos muebles del edificio por un nuevo mobiliario.
El Acuerdo Base de 1976 y los cuatro Acuerdos de 1979 (pero pactados con anterioridad) mantienen todos los privilegios de la Iglesia Católica, eliminando enunciados hirientes, como la declaración abierta de confesionalidad del Estado o la afirmación de que “la religión católica es la única religión de España”. En esto, el Cardenal Tarancón, presentado como uno de los artífices de la llamada “transición”, es realmente el zorro en la sombra, el Juan XXIII español.
La Constitución española de 1978, sobre todo en su artículo 16, nace así como producto del chantaje de unos acuerdos ya pactados, que recogen al pie de la letra los nuevos dictámenes de la Iglesia:
En el Artículo 16.1, la libertad ideológica y la libertad religiosa y de culto se reconocen como un derecho de los individuos y de las comunidades. Y, como hemos visto en toda la jurisprudencia emanada desde entonces desde el Tribunal Supremo y desde el Tribunal Constitucional, el término “comunidad” se entiende de la manera más amplia: desde un municipio a un colegio público, desde el ejército a un cuerpo o una compañía del mismo o de las fuerzas de seguridad…
Lo que caracteriza a una comunidad, a diferencia de una asociación o una organización de carácter privado, es que el individuo no puede sustraerse, sin más, de su pertenencia a la misma:
-Si en un colegio público la mayoría católica en el Consejo Escolar decide imponer al conjunto de la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores y personal no docente) sus convicciones religiosas, sus símbolos y sus iconos, los tribunales de justicia, en virtud de nuestra legislación, reconocen la posibilidad de confesionalidad de un organismo público, sin que ello afecte a la no confesionalidad del Estado (caso C.P. “Macías Picavea” de Valladolid).
-Si un municipio actúa de manera abiertamente confesional, no sólo como participante sino como organizador de actos litúrgicos y de culto, el funcionario público (caso del Jefe de la Policía Local de Villarreal) que quiere sustraerse a la asistencia a los mismos debe pleitear durante años. Cuando finalmente se le reconoce su “inmunidad de coacción”, se le exime, pero nadie le hace justicia por los sufrimientos pasados, las coacciones y las vejaciones vividas, cuyos autores quedan en completa impunidad.
Por lo demás, el Artículo 16.2, que nos exime de la obligación de declarar sobre nuestra ideología o sobre nuestras convicciones religiosas, se convierte así, en virtud de lo anterior, en un burla y un escarnio para todos los españoles. En los casos arriba citados, los ciudadanos afectados no han tenido más remedio que renunciar a este derecho para hacer valer su libertad de conciencia, sufriendo así todas las presiones y descalificaciones públicas que los creyentes militantes han querido lanzar sobre ellos.
El artículo 16.2 no nos protege en ningún punto sensible (es decir, cuando el declarar sobre nuestras convicciones puede hacernos objeto de agresiones morales, de descalificaciones o de discriminaciones). Estamos obligados a manifestarnos en este punto desde el momento en que realizamos nuestra declaración del IRPF; desde que matriculamos a un hijo en un colegio público o sostenido con fondos públicos, donde se pone de manifiesto si el alumno entra o no en clase de religión católica; desde que acudimos a un juzgado y tenemos que elegir entre las fórmulas “jura o promete”, aunque en el pleito esté implicada la Iglesia y la sala esté presidida por un crucifijo tras la cabeza de un juez del Opus Dei… Y aquí podríamos citar un rosario interminable de situaciones…
El Artículo 16.3, tras el enunciado de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, crea la coartada para legitimar el actualizado Concordato con la afirmación de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Para empezar, aquí ha desaparecido toda consideración positiva de las convicciones de carácter no religioso. Pero, como además veremos, la supuesta “cooperación” con la Iglesia Católica llega a desarrollar todo un corpus jurídico de Derecho Eclesiástico del Estado que la convierte en entidad de derecho público y, por lo tanto, en religión estatal, en franca contradicción con el primer enunciado del artículo que nos ocupa.
El bucle que completa la bien visible confesionalidad católica del estado español, como permanencia sin fisuras del nacionalcatolicismo, enmascarada en enunciados contradictorios, se cierra con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.
Con ella, las convicciones de carácter no religioso son reducidas a mera negatividad, a “ausencia de creencias” o “ausencia de convicciones”, y con la coartada establecer nuevos pactos con otras confesiones, se pretende haber cerrado el binomio dictatorial franquismo = catolicismo.
Las consecuencias de esta piedra angular del renovado nacionalcatolicismo, integrada por los Acuerdos de 1976 y 1979, por el artículo 16 de la Constitución y por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, las padecemos, fundamentalmente, en cuatro ámbitos ampliamente visibles:
1) La actuación pública de las jerarquías católicas como auténticas autoridades civiles y militares (de hecho, lo son, por mucho que este cuarto poder antidemocrático pretenda enmascarase), con el respaldo y la complacencia del Estado (supuestamente aconfesional):
-La ofrenda anual al Apóstol Santiago y la manifiesta confesionalidad de la Jefatura del Estado y de la familia real en todas sus manifestaciones públicas, estén o no en el ejercicio de sus funciones institucionales, hablando en nombre de todos los españoles y postrándose, también en nombre de todos, ante los representantes -católicos- de Dios.
-La constante participación de miembros del gobierno, de autoridades de las comunidades autonómicas y de autoridades municipales, en el ejercicio de sus funciones, en actos de culto católico, en nombre de todos los ciudadanos a los que representan.
-Los funerales de Estado por las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, muchas de los cuales, como es evidente, no eran católicas, constituye uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia reciente en materia de libertad de conciencia. El absoluto desprecio que nuestros gobiernos (tanto del PP como del PSOE) muestran hacia el ciudadano no católico sólo es equiparable al desparpajo con que el Cardenal Cañizares nos retrotrae al más genuino nacionalcatolicismo franquista.
-Espectáculos igualmente vergonzosos han sido los recientes funerales militares y los homenajes a soldados caídos en misiones en el extranjero, con la presencia del Arzobispo General Castrense, dando por sentado que todos ellos y sus familiares son católicos (o, sencillamente, son marginados, ignorados o estigmatizados si manifiestan no serlo).
2) La financiación de la Iglesia Católica con dinero público y el mantenimiento de un parafuncionariado de curas y de obispos, así como las correspondientes capellanías, nossitúan de lleno en una concepción innegablemente clerical del Estado.
3) En materia educativa, lo que en la Declaración Universal es un derecho preferente de los padres (creyentes o no) a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos se convierte aquí en un derecho exclusivo de los padres católicos (los pactos con musulmanes y protestantes no generan las mismas obligaciones), con el mantenimiento de otro parafuncionariado de catequistas en las escuelas y toda una red de centros de ideario católico sostenidos con dinero público (casi el 90% de la enseñanza privada concertada).
4) Con la reintroducción en 1995 del delito de blasfemia (artículos 522 a 525 de Código Penal), bajo la máscara de “ofensa a los sentimientos religiosos”, la concepción emanada de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que hace de cualquier convicción no religiosa una “ausencia de convicciones”, convierte también en este terreno al Estado en brazo secular de la Iglesia Católica (y de otras confesiones, aunque en menor medida), castigando como delitos los pecados.
Parece obvio que, si el principio de igualdad se aplicara a creyentes y no creyentes, para proteger los sentimientos religiosos sería necesario proteger también los sentimientos políticos, filosóficos, estéticos… y, por qué no, futbolísticos para los forofos de cada club… Es obvio que este no es el sentido de los derechos fundamentales, que deben proteger a los individuos y no las convicciones sobre las que proyectan sus sentimientos, ya que eso supondría el colapso completo de la libertad de pensamiento y de expresión. Casos recientes, como el alboroto mundial por las caricaturas de Mahoma y, en la nacionalcatólica España, las agresiones sufridas por Íñigo Ramírez de Haro, Leo Bassi o el fotógrafo Montoya ponen de manifiesto la confesionalidad fáctica del Estado, blindando determinadas ideologías (las de corte religioso), que pueden participar en la vida política sin exponerse al mismo grado de crítica que las demás.
¿Qué ha cambiado desde la dictadura franquista con respecto a la religión? Exactamente lo que a la Iglesia le ha parecido bien cambiar para lavar su imagen y hacernos olvidar su historia. Pero aquí el poder de la Iglesia Católica, el elemento fundamental en la dictadura de Franco, necesariamente abierto ahora a una cierta tolerancia hacia otras religiones, continúa manteniéndose incólume. Ello para burla y escarnio de una verdadera democracia y para mostrar el ridículo de una “transición” que ya es casi tan larga como la propia etapa histórica que pretendía dejar atrás.
Hemos salido de la cárcel, sí, y podemos expresar cosas que antes resultaban impensables. Pero continuamos en el patio, en un régimen de libertad restringida y vigilada.